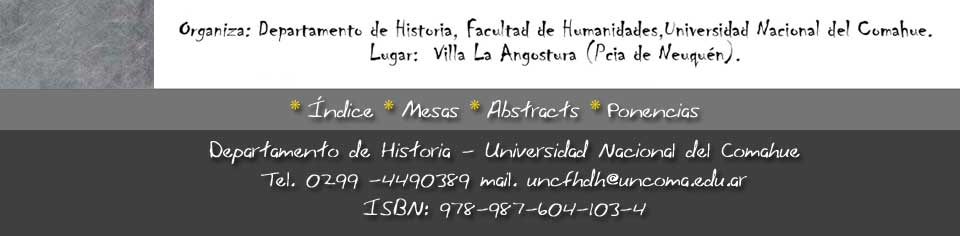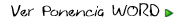
Naturaleza contradictoria de la contribución del
bushi a la construcción del Japón moderno y sus implicancias
para el presente
Autor: Guillermo
Travieso González
Facultad
de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA),
Centro de
Estudios Japoneses, (UNLP)
Introducción
El presente trabajo propone una reflexión sobre una
de las más importantes facetas de la herencia cultural de
Japón, los bushi o samuráis guerreros, y su contribución
a la construcción del Japón moderno. En la interpretación
ortodoxa del aporte de la clase samurai a la modernización
de Japón, su imagen y la tradición que representa son positivas.
Los samuráis japoneses son ante todo héroes, modelos de
guerreros, y para muchos, fueron fundadores de la japoneidad.
Tanto la historia de Japón como la palabra escrita
han cultivado estas imágenes. Los samuráis fueron la clase
gobernante de Japón y dominaron el escenario central político
del país durante siglos. Épocas diferentes y cruciales de
la historia japonesa como la instauración del sistema Bakuhan
en el siglo doce, la unificación del país en el siglo
dieciséis, y finalmente, la Restauración Meiji a finales
del siglo diecinueve se produjeron bajo el indiscutible
protagonismo de la élite bushi. La restauración imperial y modernización
industrial que llegaron luego del derrocamiento de la familia
Tokugawa (1603 - 1867), fue emprendida por una facción de
samuráis de bajo rango que intentó – y logró – remontar
por esta vía las restricciones de clases impuestas por la
familia Tokugawa y la profunda crisis de identidad nacional
de fines de siglo diecinueve.
La influencia del bushi en el desarrollo social de Japón también tomó
una forma especial en la transmisión de su cultura peculiar,
de su mentalidad, de su modo de ser, el cual combinaba la
valentía honorífica del guerrero y la hidalguía
con la vocación casi-religiosa por lealtad al clan,
la casa o la familia. El samurai, según sus preceptos éticos,
debía ser un bravo guerrero, y también un jinete hábil en
el manejo de las armas la caballería. También debía llevar
con orgullo el nombre de su clan familiar, ser leal a su
señor y estar dispuesto a morir en cualquier momento.
La herencia cultural del bushi no sólo se
transmitió de boca en boca de un modo espontáneo, sino que
en ocasiones se lo hizo con toda la intencionalidad. Unas
veces fue de la mano de los escritos de un grupo de bushi
que en su mayoría vivieron los tiempos de la paz Tokugawa
y consideraban imprescindible reflexionar sobre qué significaba
ser un samurai sin guerras que pelear. Durante el siglo
diecisiete, el samurai vió cómo quedaban atrás sus días
épicos y vió nacer el discurso de la ética del guerrero
que se conoce como el bushidó o el camino del
guerrero o la ética del samurai. Otras veces el credo
del guerrero se difundió mediante la palabra y las campañas
de los gobernantes de Meiji
en los años de persuasión ideológica.
Si bien las medidas del gobierno Meiji habían conducido
a la disolución de la clase samurai, su legado cultural
permaneció en una manera menos visible y menos institucional.
Después de la Restauración Meiji hubo varios esfuerzos organizados
y no organizados de reinterpretar y manipular el simbolismo
samurai, por ejemplo, con el movimiento para ampliar la
moral cívica y la solidaridad nacionalista a finales del
período Meji; con la educación militarista de la juventud
en los años previas a la Segunda Guerra Mundial; y en la
reconstrucción de posguerra a través de los esfuerzos por
inculcar lealtad del pueblo japonés a las corporaciones.
(Ikegami: 1995, 361).
Sin embargo el legado de la cultura bushi
y de su sistema ético llega hasta el presente en medio de
un conjunto de tensiones cuando se confrontan con la historia
pasada y presente del Japón. Señalemos solo algunos casos.
Una de ellas se produce con la llegada en 1853 del Comodoro
Matthew Perry a la bahía de Tokyo con la demanda de que
Japón abriera sus puertas al comercio con Occidente. La
actitud belicosa de norteamericanos y europeos desanimó
a muchos japoneses que temieron que las imponentes potencias
occidentales tuvieran la habilidad militar, económica y
cultural para invadir el país. La
mayoría política del Bakufu aceptó sin
resistencia las condiciones de Occidente y además, la
imposición de los tratados comerciales desiguales.
Otro hecho que revela las mencionadas tensiones es
el siguiente: pese a su disolución como clase, el protagonismo
político de los samuráis durante el gobierno Meiji fue significativo.
Los samuráis perdieron su situación social privilegiada
porque los líderes Meiji abandonaron la noción
de que el samurai era la única clase social apta para gobernar
al resto de los grupos sociales. Sin embargo, muchos ex-samuráis
entraron en el servicio público bajo el nuevo
gobierno Meiji. Para Eiko Ikegami la formación y el arraigado
sentido del deber público de los ex-samuráis, sus hijos
constituían una cantera inestimable de recursos humanos. En la enseñanza,
su presencia se expresó en los miles de puestos docentes
que ocuparon en las nuevas escuelas primarias creadas por
el gobierno,
aunque en este caso de no haberlo hecho, la rebelión samurai
habría sido feroz.
La pregunta que nos hemos hecho es ¿cómo entender
estas y otras tensiones de la trayectoria del samurai en
el acontecer histórico y político de Japón? ¿Pueden entenderse
desde su propia tradición cultural, o están estas tensiones
signadas por acontecimientos históricos fortuitos? La reflexión
que proponemos es una que libra a la cultura bushi
de esa interpretación cerrada que la hace exclusivamente
un sistema ético y un conjunto de conductas basadas en preceptos
y que excluye a la individualidad del samurai.
No se pueden buscar explicaciones a las rebeliones
de Saigo Takamori - primero contra el gobierno Tokugawa
por la restauración del sistema imperial, y luego contra
el gobierno Meiji por la reivindicación del bushi desclasado - solo en el arraigo de la tradición
guerrera y la cultura del honor. Varios samuráis líderes
de Meiji eran también portadores de los mismos preceptos.
Uno de los pocos estudios que explora el sentido
de individualidad dentro de la cultura samurai es el trabajo
de la socióloga Eiko Ikegami The taming of the samurai:
honorific individualism and the making of Modern Japan (1995).
Ikegami estudia la cultura de la élite samurai para dejar
claro que el concepto de individualidad no le es ajeno a
la cultura japonesa y que
la aspiración del japonés moderno por la individualidad
no es una consecuencia de la occidentalización de Japón.
Nos dice además, que los japoneses tienen un recurso cultural
autóctono para expresar su individualidad, y que las tensiones
entre las aspiraciones individualistas y las normativas
de conformidad pueden encontrarse a través de las etapas
culturales sucesivas del Japón premoderno (Ikegami: 1995,
4).
La incorporación del concepto de individualidad a
la comprensión de la cultura samurai permitiría entender
sus tensiones internas con las conductas de orientación
colectivista y la naturaleza contradictoria de la influencia
de los bushi en el desarrollo social. Este enfoque permite ligar de un modo más comprensible
al japonés actual con los samuráis. Sería imposible encontrar
este vínculo buscando las maneras en que vive el samurai
en el corazón y la mente del japonés del presente. Sin embargo,
sí podemos trazar una línea de continuidad entre las tensiones
de la individualidad y la mentalidad corporativa de los
hombres y mujeres del Japón contemporáneo, y las tensiones
del pensamiento y los sentimientos de sus guerreros ancestros.
Del mismo modo que contradictorias fueron las soluciones
que encontraron los bushi a estas tensiones en distintas
etapas del desarrollo social, también lo son las tensiones
del hombre moderno.
El trabajo tiene el objetivo de analizar la tradición
cultural del bushi
desde sus orígenes y explorar sus tensiones internas.
El eje analítico que consideramos importante es lado individualista
de de la mentalidad y conducta del bushi y qué lugar
ocupa en sus decisiones. Al incorporar al bushi individuo
y las tensiones entre el individualismo y su conformismo
con la cultura colectivista, creemos posible encontrar la
base que sustenta sus marchas y contramarchas en el desarrollo
social de Japón, sus acciones revolucionarias y contrarrevolucionarias,
su nacionalismo y su chovinismo, por citar algunos ejemplos.
El trabajo primero aborda la historia del bushi desde sus orígenes
y su transformación en una clase social madura hasta su
disolución bajo la influencia de los cambios sociales introducidos
por la Restauración Meiji. Luego exploramos la cultura de
la violencia en la tradición bushi en su relación
con otras dos dimensiones de su individualidad: el honor
y el poder, son dimensiones con las que es posible relacionar
la naturaleza contradictoria de su contribución al Japón
moderno. Nos parece que las contradicciones en el seno de
una tradición en la que también se expresan los móviles
personales, llevan a tensiones en la acción histórica del
sujeto social. Los bushi lideraron los gobiernos
feudales, organizaron un golpe de Estado que desató una
revolución que disolvió sus bases como clase y cultivó su
tradición guerrera intentando construir hegemonía en la
región asiática.
1. Formación, predominio y disolución de la clase samurai
Los orígenes del samurai se encuentran entre los siglos nueve y diez en pleno
período Heian (794-1185). Mientras la corte de aristócratas
del gobierno imperial disfrutaba en Kyoto de una vida cultural
sofisticada, aparecieron ciertos grupos cuya principal característica
era su destreza en el manejo de las armas. Los samuráis
eran llamados de varias formas: tsuwamono, mononofu (términos
que implicaban lo militar y las armas), bushi (hombre
militar), y saburai (un término que significaba servir a
la nobleza). Originalmente eran especialistas que brindaban
servicios militares a la clase gobernante. La imagen
que se tiene de estos samuráis es la de hombres a
caballo, con arcos, flechas y espadas curvas. Fueron el
primer grupo social en Japón con una clara identidad como
especialistas militares y con una base organizacional y
una cultura propias (Ikegami: 1995, 47).
Antes del surgimiento de los samuráis, en el Estado antiguo, ya existían los
militares, pero los bushi que emergieron más adelante
se distinguían porque se consideraban los militares más
sofisticados y de mayor profesionalismo. En el año, tras
derrumbarse el sistema de conscripción de los campesinos
del 792, las familias de la aristocracia militar provincial
fueron requeridas nuevamente para servir como principal
fuente del potencial militar humano. Es la difusión de esta
nueva aristocracia militar lo que constituye la
llamada “ascensión de los bushi” y el retorno
a la costumbre de que los particulares llevaran armas (Hall:
1971, 70).
En el siglo nueve, a medida que empeoraban las condiciones locales, el gobierno
central tenía que delegar a las provincias ciertos poderes
militares. También los miembros de la aristocracia en los
shoen (propiedades privadas) locales consideraron
la necesidad de armarse a sí mismos y a sus subordinados
en la medida en que las autoridades provinciales se mostraban
cada vez menos capaces de asegurar protección local. Las
familias provinciales de alta posición social comenzaron
a adiestrar a sus miembros en las artes técnicamente difíciles
del manejo del arco, del uso de la espada y de la equitación,
y a adquirir el costoso equipo de caballo y armadura que
los hacía una élite militar.
Los bushi comenzaron a desarrollar nuevos intereses y nuevos vínculos
que chocaban con la antigua estructura de poder y terminaron
siendo un problema. En el siglo diez, aparecieron bandas
de samuráis que estaban unidos por lazos de interés mutuo
o asociación familiar. A la organización familiar se agregaba
el elemento de obediencia militar que hacía a las alianzas
constituidas más personales y más duraderas.
Las bandas armadas locales estaban encabezadas por los más prestigiosos miembros
de la aristocracia local y provenían en realidad de la alta
sociedad provincial. Esto se explicaba porque el costo de
la tecnología la hacía una profesión aristocrática (Reischauer:
1986, 40).
En su forma más desarrollada, que cristalizó alrededor del período Heian tardío
(segunda mitad del siglo once y comienzos del doce), los
samuráis no solo sirvieron como mercenarios contratados,
sino que extendieron su dominio al control sobre la tierra,
que era el recurso económico más preciado en aquella sociedad
predominantemente agrícola. Su participación en el proceso de reclamaciones de tierras fue
activa durante los siglos once y doce, y con esto emergieron claramente como
una clase de aristócratas terratenientes (Ikegami: 1995,
53).
2.
La cultura de la violencia
El proceso de surgimiento del bushi tiene como ingrediente importante el empleo de la violencia como solución
de conflictos. El samurai emerge de la violencia en su forma
más temprana, menos madura, el samurai apareció como un
experto en el empleo de la violencia. El uso profesional
de la violencia era endémico al mundo del samurai
en agudo contraste con la cultura de la corte imperial.
A mediados del período Heian la nobleza imperial de Kyoto estaba obsesionada
con la visión de la “purificación” y la “contaminación”,
consideraba que la “contaminación” con la sangre era peligroso
ya que el espíritu de la persona que moría regresaba para
provocarle daños a la persona que vivía (McMullin:1988,
272-274). Era costumbre que durante este período los puestos
militares se reservaran con carácter hereditario a ciertas
familias de la nobleza de nivel medio y bajo. Los bushi
tenían menos prejuicios con respecto a la sangre, lo que
algunos asocian a sus actividades de origen como la caza
y la pesca.
Un consenso ubica a los primeros grupos de samuráis en esta aristocracia de
nivel medio y bajo, a cuyos miembros le eran asignadas tareas
militares y sobre una base hereditaria para pacificar la
región del noroeste del país donde los llamados emishis,
ciertas tribus nómadas, interactuaban con la población en
perjuicio comercial y fiscal de la corte imperial. Los hombres
bajo el mando de estos aristócratas militares no eran solo
individuos especializados en la caza y la pesca, también
aparecían criminales que habían sido expulsados de la de
la sociedad tradicional (Ikegami: 1995, 61). El origen de
esta forma temprana del samurai estaba aparentemente ligado
a estos grupos violentos de guerreros de la zona noroeste
del país, los cuales tenían una estrecha afinidad con la
población autóctona no-agrícola.
El siglo nueve tardío experimentó el surgimiento de bandas violentas que asaltaban
a los recaudadores de impuestos y causaban un gran problema
a las autoridades del gobierno central. Aunque la condición
marginal de estos grupos puede no ser un punto de referencia
que las conecte con los bushi, se cree que la profesión
del bushi en el siglo once puede haber nacido de
este fundamento de violencia. Las oficinas provinciales
del gobierno fueron fuentes que nutrieron la formación de
la clase samurai. En estas oficinas, al bushi se
le asignó la importante tarea de proteger a los recaudadores que se movían desde las oficinas
locales hasta Kyoto. Los militares locales, por su reputación
intimidatoria eran los más aptos para el trabajo. De esta
manera y por diferentes vías, el samurai en su forma más
temprana fue incorporado a la organización oficial del gobierno,
donde incluso recibían grados oficiales de honor.
En la formación del bushi como clase, tres procesos jugaron un rol
muy importante. Primero, el reclutamiento por los aristócratas
locales fuerzas armadas propias que sirven de cimiento a
los grupos de samuráis. Segundo, la expansión de sus posesiones
territoriales a partir del levantamiento de la propiedad
imperial absoluta de la tierra. Finalmente, la organización
del liderazgo militar a través de la conformación de casas
(ie) que combinaron funciones militares y económicas.
El desarrollo de la ie suministró el factor crítico en la formación
y desarrollo de la cultura del honor samurai. Hasta
ese momento, el guerrero peleaba con bravura en el campo
de batalla por su propia reputación como hombre de armas,
pero con el surgimiento de la ie, ahora tenía una
razón para arriesgar su vida más allá de su honorable
nombre. La continuidad del nombre de la casa y la protección
de sus propiedades se convirtió en la preocupación central
de sus miembros, y a ello se vinculaba íntimamente el honor
de la casa.
Según Ikegami, a partir del período Heian tardío, y a través del período Kamakura
(1185-1333), o sea a en la primera parte de la era feudal,
emerge un sentido de orgullo asociado con el ser bushi
de una identidad colectiva de guerreros que manifestaba
las primeras señales de un estilo cultural distinto (Ikegami:
1995, 73). La cultura del honor adquirió una nueva dimensión
con el desarrollo de las relaciones maestro-vasallo. Las
relaciones y coaliciones políticas que emergieron constituyeron
una comunidad de honor. El honor del guerrero se
constataba en la batalla, de la misma forma que lo hacía
el honor del líder. Para uno y para el otro, el honor era
la principal fuente de perpetuidad del su nombre como guerreros.
La cultura del honor del bushi miembro de la casa, sin embargo, contenía
también un aspecto individualista que se camuflaba con el
principio moral asociado con el vasallaje y consistente
en que él contribuiría al poderío y buen nombre de la casa
dondequiera que el deber llamara. No toda su conducta en
el contexto de su vida colectiva estaba movida por el orgullo
individual y de grupo, el samurai individual tomaba parte
en la batalla con la expectativa personal de obtener
premios económicos. Es la relación de señor-vasallo la que
sirve de fundamento a la emocionalidad y el espíritu de
sacrificio del samurai. Las relaciones del bushi
con la casa no eran solo honoríficas, sino también emocionales
y personales.
Alrededor de la relación entre el ser individual y el conformismo con ciertas
reglas de honor podían surgir otras tensiones en la conducta porque la cultura de honor no
crece de modo natural dentro de la cultura bushi.
Especialmente durante los shogunatos hubo promoción ideológica
intencional. Ahora bien, los modelos que se buscaban no
eliminaban el hecho cierto de que la decisión honorable
quedaba en manos del samurai, quien unas veces optaba por
la lealtad absoluta y otra por la traición deshonrosa. No
siempre predominó en la decisión del bushi el conformismo
con ciertas actitudes impuestas desde las relaciones con
la comunidad. El código no escrito de conducta de honor
no impedía que hubiera bushi que
echaban a correr cuando perdían la ventaja en la batalla,
o que otros permanecieran leales a su señor siempre que
éste les diera premios o le otorgara favores. Los bushi
podían llegar a cambiar de bando en medio de la batalla
simplemente para proteger sus propios intereses (McCain:2002,78).
Retomando el análisis de la violencia como modo de ser es necesario destacar
un hecho importante que se produce con el gobierno Tokugawa
(1600-1867). Cuando el shogunato Tokugawa se puso a la cabeza
como autoridad suprema y pacificó el país, se abrió una
era en la que el Estado monopolizaba el uso de la violencia.
Esta monopolización del uso de la violencia mediante el
control y la desmilitarización forzosa de los grupos no
samuráis en nombre de la llamada “paz pública” ya la había
puesto en práctica Toyotomi Hideyoshi durante su gobierno
(Ikegami:1995,153). La desmilitarización se producía a veces
con escenas de excesiva crueldad como la ejecución de 83
campesinos en 1592 que protagonizaron una disputa por el
agua. El proceso de unificación brutal continuó con Oda
Nobunaga.
Hay otras dos dimensiones importantes de la violencia bushi son la
violencia individual o privada en los duelos (kenka)
y la aplicación de la violencia contra sí en la ceremonia
de suicidio (junshi) mediante el desentrañamiento
con una espada corta.
Durante los años de la guerra de los Estados que iniciada con la guerra de
Onin (1467-1477) y que duró hasta la pacificación de Japón
bajo el gobierno Tokugawa (1600-1867), una famosa ley; la
ley de kenka ryōsebai) castigaba de un modo
severo a todas las
partes de una disputa violenta independientemente de las
razones detrás del conflicto. La ley marcó un descenso de
la autodeterminación del bushi y el aumento del poder
absoluto de los señores feudales.
Con el aumento de las restricciones a la violencia privada del gobierno Tokugawa,
el bushi perdió una forma de expresar autónomamente
su cultura de honor basada en la violencia. Entonces, sus
impulsos agresivos, en vez de dirigirlos hacia sus oponentes,
los volvía contra sí mismo. De esta forma se intensificaron
los suicidios rituales del samurai.
Tokugawa no suprimía las expresiones individuales violentas del sentido del
honor, sino que no las permitía incondicionalmente. El shogunato
puso los valores de la ley y el orden por encima de los
valores que habían gobernado toda la vida de los bushi.
Pero también incorporó
algunos conceptos nuevos. La dignidad del bushi se
debía mantener no solo mediante su fortaleza física, sino
mediante su devoción por el bien público. Y s obvio que
no todos los samuráis se comportaron en correspondencia
con este concepto.
A mediados de la era Tokugawa, el modelo del samurai-burócrata emergió como
el modelo favorito del samurai. Pero según Ikegami, “la
complejidad real del dilema cultural del samurai radicaba
en el hecho de que aún los más responsables samurai-burócratas
con frecuencia tenían una fascinación latente por la tradición
medieval en torno a la pasión intensiva del modo de vida
samurai” (Ikegami: 1995,240).
Bajo el gobierno Tokugawa también se hizo una reinterpretación de ciertas
prácticas de la cultura de honor según las nuevas normas
de disciplina. El samurai podía aplicar la violencia privada
pero de forma corta y burocráticamente administrada y justificada.
Esta nueva realidad se proponía la creación de un nuevo
lenguaje de la ética bushi para dar apoyo al régimen
Tokugawa. El uso autónomo e individualista de la violencia
era considerado “privado” e “ilegal”. De esta forma el espíritu
del guerrero era capaz de reafirmar su valor solo a través
de la lógica del Estado.
Con Tokugawa se produce la transición a la cultura bushi centrada en
el Estado. Los nuevos mecanismos de exaltación de la virtud
transformaron el honor del bushi y de su ie
en medios designados para lograr los propósitos del Estado.
En la última parte del período Tokugawa, en términos generales se debilitó
la conexión del concepto del honor samurai y el ejercicio
de la violencia, aunque no de un modo absoluto. Para los
bushi vasallos solo quedaba mostrar de tiempo en
tiempo que eran samuráis (Ikegami: 1995, 260).
El desarrollo de la cultura comercial urbana en la que muchos samuráis se
sumergieron contribuyó a que a comienzos del siglo dieciocho,
el espíritu del samurai entrara en decadencia. En el pacífico
ambiente del período Tokugawa, que les permitía disfrutar
de un ingreso seguro a partir de los estipendios del gobierno,
muchos bushi se volvieron una clase dedicada al óseo.
Por eso no es casual encontrar dentro de la población bushi
de Tokugawa ejemplos de samuráis que combinaron algunos
aspectos de las tradiciones del guerrero tales como la práctica
de las artes marciales, de un lado, y las conductas hedonísticas
y moralmente inconsistentes, como las recogidas en una especie
de diario por el samurai burócrata Asahi Bunzaemom (1674-1726).
Estas tensiones no se produjeron solo en el período Tokugawa tardío, sino
también, por ejemplo, durante las guerras entre los Estados,
un período donde la cultura del honor militar alcanzó un
punto alto. En aquel entonces, el bushi experimentaba
un intenso sentido de autoestima, pero no significaba que
toda su conducta estuviera construida a partir de un modelo
puritano.
3. Renacimiento de la cultura
de origen y su transformación con el gobierno Meiji
Durante la etapa final del período Tokugawa, dentro de la comunidad bushi
se produce un despertar de la identidad colectiva e individual,
disparadas a partir del encuentro de Japón con el imperialismo
de las potencias occidentales. El arribo de las grandes
flotas de barcos occidentales demandando la apertura de
los puertos japoneses al comercio (1853-1854), las noticias
acerca de la Guerra del Opio y la derrota de China alimentaron
el despertar de los sentimientos de una buena parte de la
comunidad bushi, que hasta ese momento dormitaba
como resultado de un grupo de cambios institucionales dirigidos
a pacificar y ordenar el país, los cuales debilitaron la
cultura de la violencia del bushi.
Con la apertura forzosa a las presiones de Occidente, se instaló una crisis
política nacional que dejó al mundo de los bushi dividido
en dos. De una parte estaba el gobierno shogunal y su posición
claudicante ante las amenazas de Occidente. Y del otro estaban
los bushi de todos los niveles jerárquicos que atacaron
esta conducta del shogunato Tokugawa convencidos de que
decididamente era una afrenta inaceptable al orgullo individual
del bushi, al honor de los señoríos y a la dignidad
de la nación. Muchos bushi consideraron las concesiones
a Occidente un agravio, sobre todo a su orgullo e independencia
personales y por eso pasaron a la resistencia violenta xenófoba,
el activismo político y las sublevaciones. Especialmente
intenso fue el renacer de la cultura de la violencia. En
los primeros años que siguieron a la apertura de los puertos
hubo una buena dosis de violencia dirigida a los extranjeros
que vivían en Japón. Las víctimas de tal violencia también
lo eran los japoneses empleados por los extranjeros, o sospechados
de haber contribuido a la presencia prolongada de los extranjeros
en el país (Beasley: 1995, 71).
El gobierno Tokugawa terminó siendo derrocado no como consecuencia de los
actos de fanatismo individualista ni de las medidas que
las bandas de guerreros pusieron en práctica para aterrorizar
a los extranjeros y al gobierno, sino como fruto de las
alianzas de los principales líderes anti-Tokugawa lograron
crear una fuerza militar organizada para su movimiento contra
el gobierno.
Con la Restauración Meiji (1868), la cultura bushi se fusiona con el
nacionalismo. Este proceso de fusión se produce a través
de la reinterpretación de la cultura bushi aún después
de su disolución como clase. Una vez que se abolieron los
privilegios de los bushi y se introducían las iniciativas
económicas del Estado para el crecimiento, emergió instantáneamente
un interés por la movilidad social. Por otra parte, la ideología
de la ie se traducía como la ideología del Estado-familia
encabezada por la imagen paternal del Emperador. El japonés
de Meiji fue persuadido de que la prosperidad de su ie
estaba vinculada a la prosperidad y el éxito de su país.
El gobierno Meiji disuelve la clase samurai y redirige su cultura en la medida
en que contribuye al cambio. Mucho ex-bushi
pasaron a prestar servicio en las nuevas instituciones como
burócratas, oficiales e instructores militares, como docentes,
y en algunos casos, como empresarios. El monopolio de la
violencia se mantuvo en manos del Estado, pero la cultura
del honor y la lealtad se diseminó como instrumento de persuasión
ideológica en manos de la cúpula gobernante para implementar
los aspectos revolucionarios de la modernización social.
La primera generación de intelectuales de Meiji, que incluye a uno de sus prominentes impulsores, Yukichi
Fukuzawa, se sintió atraída por la filosofía occidental
que hacía énfasis en el individualismo y no en el tradicional
colectivismo japonés. Eran además, en su mayoría intelectuales
ex-bushi que habían crecido dentro de esta cultura.
Esto significaba que el abrazo de la nueva mentalidad moderna
no representaba una ruptura total con su propia cultura.
La tradición resultó ser fuente de cambio porque es el lado individualista
de la cultura bushi la que reinterpreta que el éxito
personal ya no está asociado al éxito del señor o el de
la ie, sino al éxito del país.
Para los líderes del gobierno Meiji, la construcción del nuevo orden social
y económico no necesitaba ni de la actitud agresiva de la
cultura bushi, ni de la inmovilidad social, ni su
sistema hereditario. Lo que necesitaba la construcción de
la nueva nación era que los ex-bushi concentraran
sus energías y su coraje honorífico en las tareas democráticas,
en la construcción económica y en la nueva organización
militar.
Naturalmente que como en los tiempos anteriores, surgieron tensiones a partir
de esta nueva reinterpretación de la cultura de una clase
en proceso de disolución. Del mismo modo que antes no todos
los samuráis asumían cabalmente las exigencias de los códigos
de conducta desde una individualidad que contrastaba con
el conformismo, con la Restauración Meji, algunos ex-bushi
y figuras de la revolución como Saigo Takamori,
se apartaron del las transformaciones y pasaron al campo
de la contrarrevolución porque pertenecían a un sector de
la clase disuelta que querían continuar satisfaciendo sus
intereses individuales en conformidad con las antiguas reglas
de origen del honor medieval. Esas reglas eran la violencia
como solución de conflictos, los privilegios para la clase
élite, y las relaciones de vasallaje.
4. El carácter dual de la contribución de la cultura bushi
La Restauración Meiji fue orquestada por ex-bushi. La transformación
social, política y económica tuvo un carácter revolucionario.
Sin embargo, ¿es todo positivo lo que aporta la cultura
bushi al proceso de modernización de Japón
a finales del siglo diecinueve? ¿Acaso no es importante
considerar las sublevaciones samuráis, las luchas de poder,
los asesinatos políticos, la trama de los vínculos del poder
político con los grandes negocios y el curso guerrerista
de la cúpula gubernamental? Creemos que sí, aunque es imposible
abordar el análisis de la concatenación lógica e histórica
de estos hechos en el marco de este trabajo.
Uno de los ejes fundamentales de este trabajo ha sido la relación de la cultura
bushi con la violencia, y es precisamente este uno
de los hechos donde podemos encontrar nudo de contradicciones
en la modernización Meiji. La Rebelión de Satsuma de Saigo
Takamori recreó bajo Meiji la cultura de la violencia del
bushi. Saigo representa el descontento de los ex-bushi
que no siempre encontraban una ocupación a la altura de
sus expectativas y tradiciones. Saigo no había dejado de
ser un militarista que quería un Estado dirigido por bushi
y entendía que la guerra era la razón de ser
del samurai. Esto, indudablemente, se correspondía con la
ética del guerrero, pero no con la ética del progresismo.
Esta en una de las expresiones embrionarias del papel contrarrevolucionario
de la clase bushi durante la modernización Meiji
(Akamatsu: 1977, 248-2489). El proyecto de Saigo de hacer
la guerra a Corea en 1973 no se concretó y su sublevación
contra las reformas fracasó. Aún así, es visto como uno
de los principales héroes de la nación.
Pero el fracaso del lenguaje de la violencia de Saigo no murió con su derrota
a manos del ejército del gobierno Meiji. En realidad no
prosperó la guerra a Corea porque el gobierno no estaba
preparado y, por lo tanto, lo único que hizo fue postergarla.
Hay otra figura protagonista de aquellos cambios históricos, que sirve como
ilustración de las contradicciones en el aporte de los bushi.
Okubo Toshimichi era sin duda alguna uno de los líderes
de la Restauración que más impulsó los cambios, hasta el
punto de morir asesinado a manos de quienes lo odiaban por
considerarlo culpable de la destrucción de la tradición
de los señoríos feudales. La ruptura de Okubo con el tradicionalismo
(Akamatsu: 1977, 283) fue solo superficialmente, cuando
lo alejó a Saigo del poder y contribuyó al fracaso de la
expedición a Corea. En 1874, sin embargo, aceptó la expedición
militar a Formosa y en 1875 una pequeña acción contra Corea.
Fue revolucionario en la abolición de los feudos y en la
supresión de los privilegios de los bushi, pero fue
contrarrevolucionario también cuando reforzó los dispositivos
de coerción con la promulgación de la ley sobre la censura
en 1875. Para algunos esto significaba el fin del movimiento
de la renovación.
Otro punto de controversia sobre la contribución de los bushi a la
modernización se refiere a la gestión burocrática y la empresarial.
Está claro que una de las fuentes de trabajo
más importantes de los ex-bushi era la administración
estatal (burocracia), pero se ha dicho que si bien era una
actividad que había a comenzado a realizar en tiempos del
gobierno Tokugawa, su trabajo no era eficaz de modo absoluto.
Japón no disponía realmente de un cuerpo eficaz de funcionarios
al servicio del gobierno. Según W. Beasley, muchos bushi
no desempeñaban más que tareas castrenses y la mayoría
estaban subempleados. Era común la queja de los reformadores
de que habían mas puestos que tareas (Beasley: 1995, 23-24).
En el caso del samurai-empresario también existen inconsistencias. Hay un
estudio seminal del historiador económico Kozo Yamamura
que analiza las actividades
empresariales del bushi y alcance real. Yamamura
destaca que en la interpretación clásica de la modernización,
el samurai es la figura que aparece desempeñando el rol
más activo y renovador debido a que poseía una vocación
de servicio, virtudes de orden y una formación intelectual
(Yamamura: 1974, 137). El bushi era visto como el
empresario por excelencia.
Sin embargo, esto no era así ya desde el período Tokugawa. Eran minoría los
bushi con conocimientos comerciales y financieros.
“Eran numerosos los samuráis cuya hacienda estaba en completo
desorden por su incapacidad de enfrentarse a la economía
urbana en la que vivía (Beasley: 1995, 32).
La mayoría de los empresarios importantes del período Meiji no eran de origen
samurai. Tampoco era el espíritu bushi lo que explicaba
sus éxitos empresariales. Los casos de Yataro Iwasaki, fundador
del conglomerado Mitsubishi y de Zenjiro Yasuda el llamado
“Rey de la banca” son algunos de los ejemplos que ilustran
que lo de la contribución decisiva de la cultura bushi
al éxito de la empresa de Meiji no es más que un mito.
Aún donde el ex-bushi era exitoso, no puede afirmarse
que el éxito se debía a que el era portador de virtudes
excepcionales para los negocios impulsados por el gobierno.
Yamamura revela que hubo casos en que el estilo samurai
de gerencia burocrática, inspirada en la mentalidad de los
viejos señoríos feudales, en ocasiones se tornaba una desventaja
en la competencia (Yamamura: 1974, 147).
A
modo de conclusión
La incorporación del concepto de individualidad a la comprensión de la cultura
samurai permite entender que la tradición samurai no es
solo portadora de actitudes conformistas vinculadas al contexto
de relaciones colectivistas en el que se desarrolló el samurai
maduro. Esta consideración permite vislumbrar las tensiones
internas de la mentalidad y la conducta del bushi
y de qué manera contradictoria los bushi influyeron
el desarrollo social antes y después de su disolución como
clase.
Primero el samurai emergió de la violencia en su forma más temprana, menos
madura, apareció como un experto en el empleo de la violencia.
Luego se convirtió en una clase privilegiada y poderosa
que por mucho tiempo dirigió los destinos políticos de la
nación. Fueron épocas
en las que las decisiones de conformidad de los gobiernos
feudales encubrieron intereses de poder de facciones y de
individuos.
La
relación de la cultura bushi con la violencia es
precisamente uno de los hechos donde podemos encontrar un
importante nudo de contradicciones de la modernización Meiji.
El fracaso del lenguaje de la violencia de Saigo no murió
con su derrota a manos del ejército del gobierno Meiji.
En realidad lo que había ocurrido era que el gobierno no
estaba preparado para la guerra y lo único que hizo fue
postergarla.
Del mismo modo que contradictorias fueron las soluciones que encontraron los
bushi a estas tensiones en distintas etapas del desarrollo
social, también lo son las tensiones del hombre moderno
y su relación con su tradición cultural, una relación en
la que a veces actúa de conformidad con reglas y patrones,
y otra siguiendo sus propias motivaciones personales sin
que esto signifique que se aparta de sus raíces culturales.
Este enfoque puede ligar de un modo más comprensible al
japonés actual con los samuráis.
Bibliografía
Akamatsu, Paul. (1977)
Meiji – 1868. Revolución y contrarrevolución en Japón. Siglo
Veintiuno.
Beasley, William.
(1995) Historia Contemporánea de Japón. Tuttle.
Friday, Karl F. (2001) Bushido or bull? A medieval History’s
perspective on imperial army and the Japanese warrior tradition.
Journal of Alternative Perspectives. March 2001.
Garon, S. (1997) Molding
Japanese minds: the state in everyday life. Princeton Unversity
Press.
Gordon, Andrew. (2003).
A modern history of Japan: from Tokugawatimes to the present.
Oxford University Press.
Hall, John Whitney.
(1971) Japan, from prehistory to modern times. New York,
Dell Publ. Co.
Howland, Douglas R.
(2001) The Journal of Asian Studies 60, no. 2 (May
2001): 353-380.
Ikegami, Eiko. (1995)
The taming of the samurai: honorific individualism and the
making of Modern Japan. Harvard University Press.
Kubota, R. (1999)
Japanese culture constructed by discourses: implications
for applied linguistics research and ELT. TESOL Quaterly,
33 (1).
Lincoln, Edward. (2001)
Arthritic Japan. The Slow Pace of Economic Reform. Brookings
Institution Press.
Llord Rusell de Liverpool.
(1958) The Knights of Bushido:
a shocking history of Japanese war atrocities. E P. Dutton.
McCain, James L. (2002)
Japan, a modern history. London. W.W. Norton & Compañía.
McMullin, Neil. (1988)
On placating the gods and pacifying the populace. The case
of gion goryo cult. London. History of Religion 27.
Nitobe, Inazo. (2005)
Bushido: preceptos de honor de los samurais. Buenos Aires:
Quadrata
Rear, David. (2008)
Critical thinking and modern Japan. Conflict in the discourse
of government and business. Publicado por primera vez en
EJCJS el 4/03/2008
Sonoda, Hidehiro,
(1990) The decline of the Japanese warrior class. Japan
Review 1
Yamamura, Kozo. (1974)
A study of samurai income and entrepreneurship. Quantitative
analyses of economic and social aspects of the samurai in
Tokugawa and Maiji Japan. Harvard University Press.